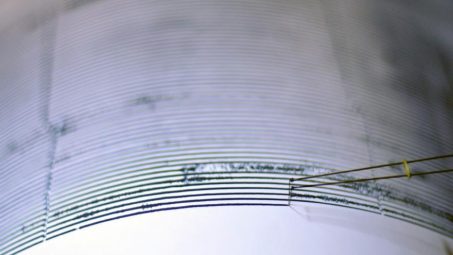No es esto, no es esto
Casimiro Curbelo
Como dijo Ortega, enfrentado al desastre cainita de la recién nacida II República española, “no es esto, no es esto”. No puede ser esto la democracia que nos hemos dado, cuando la vida institucional se ve desplazada y conturbada por acuerdos entre partidos que se realizan en la umbría política, lejos del alcance del conocimiento de los ciudadanos y la opinión pública. Hay algo que está mal y que va a peor conforme pasa el tiempo.
La negociación entre los partidos para conformar mayorías es consustancial con el sistema de libertades que nos hemos dado. Esas mayorías son legítimas y permiten cambiar incluso la realidad del ordenamiento jurídico elevado a su máxima expresión, que es la propia Constitución Española de 1978. Pero ese proceso ha de llevarse con cordura, con prudencia y buscando una amplitud de acuerdos y de apoyos que permitan que los cambios sean sólidos y estables para no entrar en una espiral de derogaciones conforme vayan ganando el Gobierno unas u otras tendencias políticas.
El espectáculo que hemos vivido en estos últimos días nos hace temer que el Gobierno de España se encuentra sostenido por algunas fuerzas políticas a las que no les interesa demasiado ni la estabilidad ni el futuro de este país. Antes, al contrario, están más preocupadas por intereses electorales de corto alcance o por sus propias parroquias territoriales a las que quieren seducir con una inútil y dañina exhibición de músculo político. Y hasta cierto punto es lógico que no se pueda pedir sentido de Estado a partidos que precisamente tienen el propósito de sustituir el actual modelo de Estado.
Lo que resulta más difícil de entender es cómo los partidos que representan a los dos grandes bloques sociológicos de este país, el PP y el PSOE, se muestran tan absolutamente incapaces de situar el interés general de España por encima de sus propias ambiciones electorales. No se entiende que no sea posible llegar a acuerdos en materias que afectan o pueden afectar la estabilidad institucional. Es esa incapacidad la que está haciendo prosperar los planteamientos más populistas de otras fuerzas políticas que se mueven en el ámbito de la derecha y la izquierda y cuya contribución al descrédito político y a la tensión social resulta inestimable.
El gran asunto de estos días es la ambición de los nacionalistas catalanes de hacerse con las competencias en materia de inmigración. Como un ciudadano más he seguido, entre asombrado y estupefacto, un debate en el que se hablaba de un acuerdo que nadie conocía en sus términos exactos y donde cada parte daba una versión completamente diferente de lo que se había acordado. ¿Cómo se puede opinar de lo que nadie realmente conoce? El ruido ha sido de tal intensidad que el Gobierno de España ha salido al paso para tranquilizarnos a los ciudadanos y asegurar que hay competencias que son propias de la Administración Central del Estado y que, por su propia naturaleza, son indelegables. Pero ese no es el problema. O mejor dicho, no es todo el problema.
El Estado de las Autonomías, consagrado en el título VIII de la Constitución y en las leyes posteriores, como la Lofca, ha sido fundamental en el desarrollo de una administración descentralizada y en la mejora de los servicios públicos de la España democrática. Transformarlo sobre la base de iniciativas unilaterales, necesidades de apoyos parlamentarios y chantajes políticos de minorías, es el mayor error que podríamos cometer. Hoy nos asomamos a una realidad en la que unos territorios quieren arrancar su plena autonomía fiscal y política en un “nuevo modelo” distinto al del resto de otras comunidades. Del “café para todos” hemos pasado a una reconfiguración administrativa y política realizada por la puerta de atrás, a través de los hechos consumados y al lento goteo de concesiones discrecionales. La mejor manera de cargarse la estructura de un edificio es ir quitando pilares de un sitio y para ponerlos en otros diferentes.
Pelear las asignaciones presupuestarias en función de los intereses de los territorios es una cosa legítima, una práctica parlamentaria común en toda nuestra historia democrática. Pero reformar la configuración del Estado requiere que se abra un gran debate con participación de todos y en la búsqueda del mayor consenso posible. No es esto, desde luego. No es lo que parece que está pasando, que genera una razonable inquietud. Y la responsabilidad no es solo de quienes gobiernan, sino de todos los que de una manera o de otra tienen el deber de poner el interés de todos los ciudadanos por encima de los suyos.